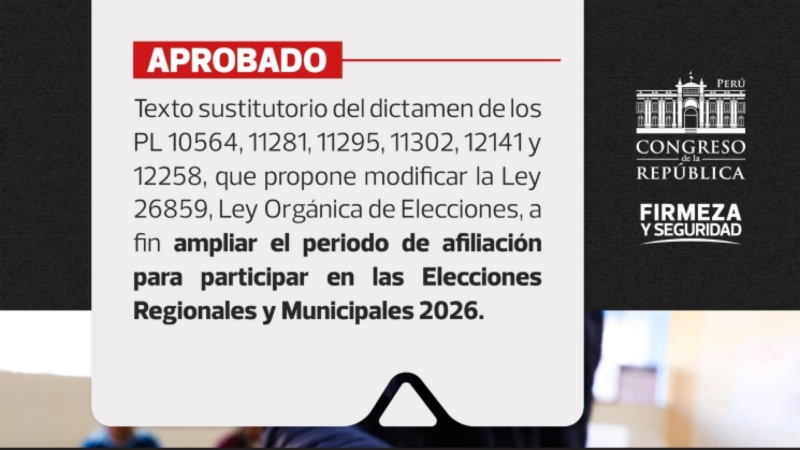“Santa Efigenia y San Benito de Palermo han dejado sus hogares, han atravesado los campos, han desempolvado sus mejores trajes, y están aquí. San Martín de Porres, el que custodia y descansa en el municipio provincial, ya despertó y también está aquí.
Aquí en la plaza de armas de la capital de Cañete (San Vicente), nadie debe quedarse sentado. Todos debemos aplaudir y recibirlos con la mejor sonrisa, buen corazón y, obviamente, buen ritmo. Allí vienen los tres santos negros, protectores del arte afroperuano, bailando festejo porque así desearon… reencontrarse después de un largo año con las ganas de cumplir un solo objetivo: celebrar el Día del Arte Negro.
Ellos han elegido la mejor ubicación de la ceremonia protocolar, y desde allí, escuchan a Percy Castañeda leer la carta que ha enviado Julio López desde EE.UU…. observan el dibujo elaborado por Jaime Rojas, donde una bebe cañetana desde sus primeros años, aflora el ritmo negro que lleva en la sangre… y continúan bendiciendo a sus hijos: artistas, profesionales y demás personajes, quienes unidos por un mismo sentimiento, cultivan y difunden el arte afroperuano en el país y el extranjero.
Estos hijos predilectos, llevan a flor de piel la alegría que estalla en sus corazones en cada repique del cajón y retumbe del bongó. Algunos lloran, otros ríen, otros se quedan mudos y otros tartamudean. Pues así es la emoción que viven al ser homenajeados y recibir la Medalla del Arte Negro. Pero ellos quieren algo más que una medalla, ellos quieren ir más allá: mover las caderas y elevar sus cuerpos en compañía de los tres santos negros, quienes vuelven a tomar las riendas de la fiesta, sin dejar pasar ni un segundo más.
Coquetos, risueños y satisfechos se despiden. Bailan de derecha a izquierda, de norte a sur, de este a oeste. Avanzan, retroceden y avanzan. No saben por dónde irse. Cada uno se hinca tres veces frente a nosotros y se va siguiendo al otro. Aún no se separan. Ellos tendrán una última charla antes de retornar a sus lugares de procedencia. Así es… antes que el reloj marque la hora del bitute, ellos deberán planear el próximo reencuentro jaranero”.
Así escribía hace cerca de 10 años, Luis Pèrez Manrique, en aquella época un estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica… haciendo vivir a sus lectores como se celebraba en Cañete, la fiesta cañetana con la presencia de nuestros Santos Negros.
Pero, quienes son ellos… como así, su relación con nuestra provincia.
SANTA EFIGENIA…
Santa Efigenia o Santa Efigenia de Etiopía es una santa de la Iglesia copta y la Iglesia católica, una de las responsables de la diseminación del cristianismo en Etiopía. El nombre es de origen egipcio y significa «madre fuerte».
Santa Efigenia es venerada en la ex hacienda La Quebrada, ubicada en el distrito de San Luis de Cañete, uno de los enclaves de la cultura afroperuana. Se desconoce el origen del culto en este lugar, sin embargo existe un lienzo denominado “Asunción de Santa Efigenia” que data del siglo XVIII. A pesar de esto, no se ha encontrado información o registros sobre festividades de veneración de aquella época.
Recién en 1994, un grupo de pobladores de Cañete deciden iniciar una festividad en honor a la santa. Con esta iniciativa, es que Santa Efigenia logra ser nombrada “Protectora del Arte Negro Peruano”, por la Municipalidad Provincial de Cañete. Desde entonces, cada 21 de septiembre los descendientes africanos de diversas partes del Perú asisten a su festividad. Es la única veneración de una santa negra en el país. Esta festividad generó controversias debido a que, la organización de la celebración decidió ofrecer potajes realizados con carne de gato con el fin de suscitar la atención de visitantes.
UN POCO DE HISTORIA…
De los primeros siete diáconos mencionados en el capítulo 6 del libro de Los hechos de los Apóstoles, el más conocido es el protomártir san Esteban. Le sigue en fama el diácono Felipe, notable por su predicación ardiente y eficaz, como aquella con que entusiasmó a la ciudad de Samaria, y que se vio ratificada por los milagros que hacía y por el poder que mostraba tener sobre los demonios. Felipe era un creyente firme, tan dócil a la acción del Espíritu Santo que algunos hechos suyos parecen de fábula, como aquel narrado en el capítulo 8 del libro citado. Allí se nos habla de un ángel del Señor que le da a Felipe la orden: “Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza: es un camino desierto”. Felipe obedece prontamente, sin saber a lo que va.
Por aquel camino a Gaza, ve acercarse un carruaje en el que va sentado un hombre grande de estatura y negro de piel. Era “un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía; había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías”. Entonces el Espíritu Santo le pide a Felipe que se acerque al carruaje. El diácono se percata de que el viajero va leyendo un pasaje del profeta Isaías alusivo a la Pasión de Cristo. Le pregunta al etíope si comprende lo que va leyendo, pero este responde: “¿Y cómo puedo entenderlo, si nadie me lo explica?”. Dicho esto, invita a Felipe a que suba al carruaje y, sentado junto a él, le esclarezca el texto del profeta. Partiendo de ese pasaje, el diácono le trasmite al eunuco las verdades esenciales de la fe cristiana.
Al pasar por un sitio donde hay agua en abundancia, el etíope pide a Felipe que lo bautice. Cumplido esto, el relato vuelve a adquirir visos de fantástico: “Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. Felipe se encontró de pronto en Azoto, y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la Buena Noticia, hasta que llegó a Cesarea”.
En el país de los nubios
Era oportuno este punto de partida, pues, de otra manera, la historia de santa Efigenia carecería de un contexto más o menos creíble. Ese contexto se lo ofrece una tradición según la cual el apóstol y evangelista san Mateo, al tener conocimiento del episodio del etíope que se hizo cristiano, decidió dirigirse a Etiopía, para encontrar a ese personaje singular y dedicarse de lleno a evangelizar el país de los nubios. Efigenia sería, según narraciones salpicadas de imaginación, la más célebre convertida y colaboradora de san Mateo y la primera santa del continente africano.
Aunque el nombre de Efigenia o Ifigenia no aparece ya en los santorales, su fama de mártir originaria de Etiopía logró difundirse en todos los continentes, principalmente en las zonas geográficas con población negra. Sus devotos la veneran el 21 de septiembre, el mismo día en que la Iglesia católica celebra al apóstol y evangelista san Mateo.
De la existencia efectiva de santa Efigenia no pueden darse pruebas documentales, pero puede apelarse a una tradición muy arraigada. Probablemente aconteció, en el caso de la mártir etíope, lo que ha sucedido con muchas otras figuras de mártires de los primeros siglos del cristianismo: que la memoria de un hecho notable como es el martirio, indujo a la tradición a completar con fantasía los perfiles desconocidos del personaje. Nos encontramos, pues, en el terreno de la literatura apócrifa que se distingue porque los vacíos de datos los va llenando con episodios imaginarios. Aun despojando al personaje de episodios inventados, queda en pie un hecho real que está en la base de ese despliegue de fantasía: el personaje existió realmente.
Si le damos crédito a la tradición que señala a san Mateo como el evangelizador de Etiopía, la santa en cuestión debió vivir en el primer siglo de la era cristiana. Se afirma que Efigenia fue hija de reyes etíopes: Egipo e Ifianassa. Supuestamente también su padre se adhirió al cristianismo, pero sin superar su idolatría ni sus arraigadas supersticiones. Tanto es así que unos magos paganos, promotores de la religión idolátrica que Egipo practicaba, lograron convencerlo de que los dioses le otorgarían la inmortalidad si él, a cambio, les ofrecía en sacrificio a uno de sus hijos.
La condición era muy dura, pero el ambicioso rey anhelaba conservar su vigor y lozanía, así que, después de mucha insistencia por parte de aquellos magos, Egipo aceptó que uno de sus hijos fuera quemado vivo. Sin embargo, cuando ya había comenzado la cruel inmolación del muchacho, el rey se arrepintió e invocó el nombre de Jesucristo. Al instante, apareció un ángel y salvó a su hijo de las llamas.
Esa intervención prodigiosa le renovó la confianza en el cristianismo y permitió que Mateo continuara su predicación; incluso, aprobó el acceso a su palacio, consintió que el evangelista siguiera adoctrinando a la princesa y dejó que ella colaborara en la predicación. Efigenia lo hacía con gracia y convicción, al punto de obtener en el pueblo numerosas conversiones. Ella, en lo personal, afianzaba siempre más su amor a Jesucristo.
Las cosas marchaban viento en popa, pero la soberbia y el carácter veleidoso de Egipo hicieron que todo terminara en penoso dramatismo. Una primera víctima fue el propio san Mateo: según los relatos apócrifos que estamos siguiendo, habría sido martirizado en el palacio del falso convertido. Su trágica muerte fue provocada por el furor del rey, que se sintió humillado y ofendido cuando la princesa Efigenia se negó a contraer matrimonio con otro personaje de la nobleza etíope. El rechazo de Efigenia no se debió a falta de simpatía o de méritos del pretendiente, sino a la existencia de un vínculo mucho más fuerte y definitivo que ella había establecido con Cristo cuando decidió consagrarle su virginidad y toda su vida.
Las narraciones que circulan a propósito de la princesa etíope la presentan como una gran propagadora del cristianismo y afirman que logró reunir, en una especie de convento, a un buen número de vírgenes consagradas con las que ella compartía sus propósitos personales; de esto, su padre no estaba enterado. Cuando rechazó al caballero noble que Egipo le proponía como esposo, lo hizo de manera tan resuelta que el rey se sintió despechado y culpó de todo a san Mateo: “ese galileo no solo estaba trastornando todos los usos y costumbres de su reino, sino que había trastornado también la cabeza de su hija…”. Ordenó, pues, que dieran muerte al evangelista y que incendiaran el recinto que Efigenia había hecho construir para las vírgenes consagradas.
En cuanto a su hija, ahora se revolvían en su interior odio y cariño. Deseaba castigarla severamente y al mismo tiempo sentía amarla con predilección entrañable. Fue entonces cuando intervinieron los pérfidos magos Arfaxad y Zoroes, los cuales emprendieron una campaña destinada a envenenar la mente de Egipo y a conducirlo a la venganza. Aprovechándose de su orgullo y de su tendencia a la superstición, le hicieron creer que la desobediencia de Efigenia y la condescendencia que él había tenido con los propagadores del cristianismo, tenía irritados a los dioses, por consiguiente, habría catástrofes si no les sacrificaba a su hija. Incapaz ya de razonar, tomó la terrible determinación de aplicar a su hija el castigo sugerido por los magos.
La joven princesa, aunque en su corazón era ya una cristiana ferviente, tenía aún la condición de catecúmena que se preparaba para el bautismo. Cuando se le anunció la terrible resolución de su padre, pidió unos días; deseaba en realidad tener tiempo para completar su instrucción cristiana, recibir el bautismo y luego entregar su vida, no a los falsos dioses sino al único y verdadero Dios.
Sentenciada a morir en una hoguera, repetidas veces fue salvada prodigiosamente, pero aquellos magos perversos invocaron los poderes del demonio a fin de salir triunfantes. Creyeron que así había sido. La verdadera victoria fue del Evangelio, escrito y predicado por san Mateo, y de Efigenia, la princesa etíope que halló en Cristo y en su mensaje alimento, fortaleza y gozo.
SAN BENITO DE PALERMO…
Benito Manasseri Darcari, conocido como San Benito de Palermo, San Benito el Africano, El Moro, El Negro y San Benito de San Filadelfio, fallece el 4 de abril de 1589, en la población de Palermo, Italia.
Sus padres, Cristóbal Manasseri y Diana Darcari, fueron unos cristianos descendientes de esclavos africanos que influyeron en su orientación religiosa. Algunos autores resaltan que Benito recibió la libertad de sus amos tras su nacimiento, y en sus primeros años se ganó la vida como pastor, cuidando el rebaño de su patrón y ganándose para ese momento el remoquete de “Santo Moro”.
Luego de dos décadas de vida y arduo trabajo, conoció a un grupo de ermitaños que seguían la Regla de San Francisco de Asís, a los que se unió atraído por las ideas del Santo. En 1564 el grupo se disolvió y Benito ingresó al Convento de Santa María de Palermo. Su analfabetismo le relegó a la cocina del convento. Desde el fogón generaba una energía que irradiaba piedad y humildad, y hasta milagros se le atribuyeron, sobre todo curaciones, las cuales le dieron gran fama, lo que le llevó a ser elegido Prior en 1578, y posteriormente, Superior del convento.
Aunque se consagró como maestro de novicios, regresa de nuevo a la cocina del convento, desde donde prestaba un servicio muy gratificante para sus discípulos y seguidores, y que muchos de ellos la calificaban como comida milagrosa.
Benito fue beatificado por el papa Benedicto XIV en 1743, y canonizado el 24 de mayo de 1807 por Pío VII. También se dice que su cuerpo fue encontrado incorrupto cuando fue exhumado pocos años después. El Santo patrón de los afroamericanos es recordado por su paciencia y entendimiento cuando se enfrentaba a prejuicios raciales.
La devoción a San Benito está extendida a lo largo de América Latina, desde México hasta Argentina, en especial en Venezuela, potencialmente por los estados Zulia, Mérida y Trujillo, y sus fiestas son celebradas en fechas distintas, de acuerdo a las tradiciones locales.
El culto a San Benito de Palermo fue introducido en el siglo XVII por la Orden Franciscana, como medio de evangelización a los esclavos africanos que trabajaban en las plantaciones del Sur del Lago de Maracaibo; por ello, los investigadores fijan a Bobures como el epicentro que irradió su veneración hacia la Cuenca del Lago de Maracaibo y los estados andinos, incluso, ha llegado hasta los estados Lara y Yaracuy.
“El Santo de los Pobres” tenía 63 años cuando falleció; fue hallado sin vida en el ‹romitorio›, que es la capilla de oración ubicada sobre el convento de los franciscanos, lugar sagrado que se encuentra cerca del casco histórico de Palermo.
SAN MARTÌN DE PORRES…
San Martín de Porres Velázquez (Lima, 9 de diciembre de 1579-Lima, 3 de noviembre de 1639), de nombre secular Juan Martín de Porres Velázquez, fue un fraile nacido en el virreinato del Perú, de la orden de los dominicos. Fue el primer santo mulato de América. Es conocido también como el santo de la escoba por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad.
Martín de Porres o Porras, fue hijo de un noble burgalés, caballero de la Orden de Alcántara, Juan de Porras de Miranda, natural de la ciudad de Burgos, y de una mujer negra, Ana Velázquez, natural de Panamá que residía en Lima.
Su padre no podía casarse con una mujer de su condición, porque era muy pobre, lo que no impidió su amancebamiento con Ana Velázquez. Fruto de esta relación nació Martín y, dos años después, Juana de Porres Velázquez, su única hermana. Martín de Porres fue bautizado el 9 de diciembre de 1579 en la Iglesia de San Sebastián de Lima.
Ana Velázquez dio cuidadosa educación cristiana a sus dos hijos. Juan de Porres estaba destinado en Guayaquil, y desde ahí les proveía de sustento. Viendo la situación precaria en que iban creciendo, sin padre ni maestros, decidió reconocerlos como hijos suyos ante la ley. En su infancia y temprana adolescencia, sufrió la pobreza y limitaciones propias de la comunidad de raza negra en que vivió.
Se formó como auxiliar práctico, médico empírico, barbero y herborista. En 1594, a la edad de quince años, y por la invitación de fray Juan de Lorenzana, famoso dominico, teólogo y hombre de virtudes, entró en la Orden de Santo Domingo de Guzmán bajo la categoría de «donado», es decir, como terciario por ser hijo ilegítimo (recibía alojamiento y se ocupaba en muchos trabajos como criado). Así vivió nueve años, practicando los oficios más humildes. Fue admitido como hermano de la orden en 1603. Perseveró en su vocación a pesar de la oposición de su padre, y en 1606 se convirtió en fraile profesando los votos de pobreza, castidad y obediencia.
De todas las virtudes que poseía Martín de Porres sobresalía la humildad, siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades. En una ocasión el Convento tuvo serios apuros económicos y el Prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos valiosos, ante esto, Martín de Porres se ofreció a ser vendido como esclavo para ayudar a remediar la crisis, el Prior conmovido, rechazó su ayuda. Ejerció constantemente su vocación pastoral y misionera; enseñaba la doctrina cristiana y fe de Jesucristo a los negros e indios y gente rústica que asistían a escucharlo en calles y en las haciendas cercanas a las propiedades de la Orden ubicadas en Limatambo.
La situación de pobreza y abandono moral que estos padecían le preocupaban; es así que con la ayuda de varios ricos de la ciudad —entre ellos el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, IV Conde de Chinchón, que en propia mano le entregaba cada mes no menos de cien pesos— fundó el Asilo y Escuela de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, huérfanos y limosneros, y ayudarles a salir de su penosa situación.
Martín siempre aspiró a realizar vocación misionera en países y provincias alejados. Con frecuencia lo oyeron hablar de Filipinas, China y especialmente de Japón, país que alguna vez manifestó conocer. El futuro santo fue frugal, abstinente y vegetariano. Dormía solo dos o tres horas, mayormente por las tardes. Usó siempre un simple hábito de cordellate blanco con una capa larga de color negro. Alguna vez que el prior lo obligó a recibir un hábito nuevo y otro fraile lo felicitó risueño, Martín, le respondió: «Pues con este me han de enterrar» y, efectivamente, así fue.
Martín fue seguidor de los modelos de santidad de santo Domingo de Guzmán, san José, santa Catalina de Siena y san Vicente Ferrer. Sin embargo, a pesar de su encendido fervor y devoción, no desarrolló una línea de misticismo propia.
Martín de Porres fue confidente de san Juan Macías, fraile dominico, con el cual forjó una entrañable amistad. Se sabe que también conoció a santa Rosa de Lima, terciaria dominica, y que se trataron algunas veces, pero no se tienen detalles históricamente comprobados de estas entrevistas.
La personalidad carismática de Martín hizo que fuera buscado por personas de todos los estratos sociales, altos dignatarios de la Iglesia y del Gobierno, gente sencilla, ricos y pobres, todos tenían en Martín alivio a sus necesidades espirituales, físicas o materiales. Su entera disposición y su ayuda incondicional al prójimo propició que fuera visto como un hombre santo.
Aunque él trataba de ocultarse, la fama de santo crecía día por día. Fueron varias las familias en Lima que recibieron ayuda de Martín de Porres de alguna forma u otra. También, muchos enfermos lo primero que pedían cuando se sentían graves era: «Que venga el santo hermano Martín». Y él nunca negaba un favor a quien podía hacerlo.
Casi a la edad de sesenta años, Martín de Porres cayó enfermo y anunció que había llegado la hora de encontrarse con el Señor. La noticia causó profunda conmoción en la ciudad de Lima. Tal era la veneración hacia Martin que el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla fue a besarle la mano cuando se encontraba en su lecho de muerte, pidiéndole que velara por él desde el Cielo.
Martín solicitó a los dolidos religiosos que entonaran en voz alta el credo y mientras lo hacían, falleció. Eran las 9:00 p. m. del 3 de noviembre de 1639 en Ciudad de los Reyes, capital del virreinato del Perú. Toda la ciudad le dio el último adiós en forma multitudinaria donde se mezclaron gente de todas las clases sociales. Altas autoridades civiles y eclesiásticas lo llevaron en hombros hasta la cripta, doblaron las campanas en su nombre y la devoción popular se mostró tan excesiva que las autoridades se vieron obligadas a realizar un rápido entierro.
En la actualidad sus restos descansan en la Basílica y Convento de Santo Domingo, de Lima, junto a los restos de santa Rosa de Lima y san Juan Macías en el denominado Altar de los Santos de Perú.
Las historias de los milagros atribuidos a su intercesión son muchas y sorprendentes, estas fueron recogidas como testimonios jurados en los Procesos diocesano (1660-1664) y apostólico (1679-1686), abiertos para promover su beatificación. Buena parte de estos testimonios proceden de los mismos religiosos dominicos que convivieron con él, pero también los hay de otras muchas personas, pues Martín de Porres trató con gente de todas las clases sociales.
Se le atribuye el don de la bilocación. Sin salir de Lima, se dice que fue visto en México, en África, en China y en Japón, animando a los misioneros que se encontraban en dificultad o curando enfermos. Mientras permanecía encerrado en su celda, lo vieron llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos o curarlos. Muchos lo vieron entrar y salir de recintos estando las puertas cerradas. En ocasiones salía del convento a atender a un enfermo grave, y volvía luego a entrar sin tener llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Preguntado cómo lo hacía, respondía: «Yo tengo mis modos de entrar y salir».
Se le reputó control sobre la naturaleza, las plantas que sembraba germinaban antes de tiempo y toda clase de animales atendían a sus mandatos. Uno de los episodios más conocidos de su vida es que hacía comer del mismo plato a un perro, un ratón y un gato en completa armonía. Se le atribuyó también el don de la sanación, de los cuales quedan muchos testimonios, siendo los más extraordinarios la curación de enfermos desahuciados. «Yo te curo, Dios te sana» era la frase que solía decir para evitar muestras de veneración a su persona.
Según los testimonios de la época, a veces se trataba de curaciones instantáneas, en otras bastaba tan solo su presencia para que el enfermo desahuciado iniciara un sorprendente y firme proceso de recuperación. Normalmente los remedios por él dispuestos eran los indicados para el caso, pero en otras ocasiones, cuando no disponía de ellos, acudía a medios inverosímiles con iguales resultados. Con unas vendas y vino tibio sanó a un niño que se había partido las dos piernas, o aplicando un trozo de suela de zapato al brazo de un zapatero para sanarlo de una grave infección.
Muchos testimonios afirmaron que cuando oraba con mucha devoción, levitaba y no veía ni escuchaba a la gente. A veces el mismo virrey que iba a consultarle (aun siendo Martín de pocos estudios) tenía que aguardar un buen rato en la puerta de su habitación, esperando a que terminara su éxtasis. Otra de las facultades atribuidas fue la videncia. Solía presentarse ante los pobres y enfermos llevándoles determinadas viandas, medicinas u objetos que no habían solicitado pero que eran secretamente deseadas o necesitadas por ellos.
Se contó además entre otros hechos, que Juana, su hermana, habiendo sustraído a escondidas una suma de dinero a su esposo se encontró con Martín, el cual inmediatamente le llamó la atención por lo que había hecho. También se le atribuyó facultades para predecir la vida propia y ajena, incluido el momento de la muerte.
De los relatos que se guardan de sus milagros, parece deducirse que Martín de Porres no les daba mayor importancia. A veces, incluso, al imponer silencio acerca de ellos, solía hacerlo con joviales bromas, llenas de donaire y humildad. En la vida de Martín de Porres los milagros parecían obras naturales. Se dice que en algunos momentos de su vida, tuvo que lidiar con el diablo; especialmente en el día de su muerte, donde presuntamente el diablo terminó siendo vencido.
Beatificación y canonización
En 1660, el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, inició la recolección de declaraciones de las virtudes y milagros de Martín de Porres para promover su beatificación, pero a pesar de su biografía ejemplar y de haberse convertido en devoción fundamental de mulatos, indios y negros, la sociedad colonial no lo llevó a los altares. Aunque en 1763 el Papa Clemente XIII emitió un decreto que afirmaba el heroísmo de sus virtudes, su proceso de beatificación hubo de durar hasta 1837, cuando fue beatificado por el papa Gregorio XVI en la Basílica de Santa María la Mayor.
El papa Juan XXIII que sentía una verdadera devoción por Martín de Porres, lo canonizó en la Ciudad del Vaticano el 6 de mayo de 1962 ante una multitud de 40,000 personas procedentes de varias partes del mundo nombrándolo Santo Patrono de la Justicia Social, exaltando sus virtudes en la homilía de canonización:
«San Martín, siempre obediente e inspirado por su divino Maestro, vivió entre sus hermanos con ese amor profundo que nace de la fe pura y de la humildad de corazón. Amaba a los hombres porque los veía como hijos de Dios y como sus propios hermanos y hermanas. Tal era su humildad que los amaba más que a sí mismo, y que los consideraba mejores y más virtuosos que él... Martín excusaba las faltas de otro. Perdonó las más amargas injurias, convencido de que el merecía mayores castigos por sus pecados. Procuró de todo corazón animar a los acomplejados por las propias culpas, confortó a los enfermos, proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres, ayudó a campesinos, a negros y mulatos tenidos entonces como esclavos. La gente le llama Martín, el bueno».
La proclamación de Martín de Porres como santo fue sustentada por las milagrosas curaciones que ocurrieron a una anciana gravemente enferma en Asunción (Paraguay) en 1948 y a un niño con una pierna a punto de ser amputada por la gangrena, en Tenerife (España) en 1956. En el Perú, el cual había hecho unos años antes un intensa campaña para difundir su vida y promover la canonización, hubo muchos festejos. El entonces Presidente de la República, Manuel Prado y Ugarteche, promulgó unos meses antes el Decreto Supremo N° 61-C (26 de marzo de 1962) por el cual se denominó a 1962 como “Año de Fray Martín de Porres”, perennizando así la fecha de canonización del Santo Mulato. Además, se formó una comisión que organizó –en forma urgente e inmediata- las actividades para celebrar el magno evento. Esta comisión fue presidida por el doctor Geraldo Arosemena Garland, Ministro de Justicia y Culto.
El día de la canonización, la ciudad de Lima fue embanderada por todos los vecinos, en señal de peruanidad. Además, al mediodía repicaron todas las campanas de las iglesias, acto que se realizó a nivel nacional. El buque insignia de la armada peruana, Crucero Almirante Grau, realizó una salva de 21 cañonazos en la Bahía del Callao, mientras que todas las unidades de la escuadra peruana sonaron sus sirenas. Finalmente, las reliquias de San Martín de Porres fueron exhibidas en la Iglesia de Santo Domingo hasta el 3 de junio, lo que permitió ser veneradas por los miles de fieles.
En 1966 el Papa Pablo VI lo proclamó patrón de los barberos y peluqueros y, en el Perú, de la justicia social. Su festividad en el santoral católico se celebra el 3 de noviembre, fecha de su fallecimiento. En diversas ciudades del Perú se efectúan fiestas patronales en su nombre y procesiones de su imagen ese día, siendo la procesión principal la que parte de la Iglesia de Santo Domingo, en Lima, lugar donde descansan sus restos mortales.